Descúbrete a ti mismo, visita el Taj Mahal, mézclate con la gente, aprende a meditar. El 99% de los posts o artículos sobre viajes a India (o cualquier otro destino) que encontrarás en Internet te dirán lo recomendable que es viajar al país del curry y los maharajás pero, ¿qué sucede cuando un viaje a India resulta no ser como esperabas?
Escrito por: Alberto Piernas
Hace unos años, una amiga influenciada por un ligue de aquel verano me convenció para viajar a India en busca de esa verdad mística tan ligada al país del yoga. Dos pipiolos tan inexpertos y entusiastas que solo compramos un billete de avión. ¿El resto? Sobre la marcha, si bien contábamos con el contacto de una agencia que nos había facilitado su ligue.
Tras 14 horas de vuelo, aterrizamos en la ciudad de Nueva Delhi y cruzamos, aún convulsos por la presión en los oídos, esa terminal de flores de loto esculpidas para cambiar nuestros euros a rupias. Si bien la transacción, sospechamos, no se correspondió con el valor apropiado, decidimos no iniciar una discusión y continuar con el siguiente paso: la tarjeta SIM que nos permitiría consumir datos de Internet en este país. Por desgracia, el chico del kiosko que nos la facilitó no entendía demasiado de móviles y la conexión no se realizó correctamente, aunque nos dimos cuenta demasiado tarde. Fue entonces cuando nos preguntamos si existiría alguien, en algún momento, especializado en asistir a turistas perdidos en su primer día de aeropuerto en un nuevo país.

Tras cruzar las puertas automáticas de la terminal, nos topamos con una algarabía de motos, taxis y sonidos Bollywood que confirmaban lo imaginable: estábamos en una ciudad de casi 22 millones de habitantes más cercana a otro planeta que al nuestro propio. Después de media hora preguntando a unos y otros al borde de la desesperación por fin dimos, sin cartel y fumando un cigarrillo, con Mishka, el contacto de mi amiga que esperaba junto a la parada de taxis en actitud despreocupada. Estaba con la mirada perdida en el cielo hasta que reaccionó cuando le saludamos con un torpe «Namaste». Parecía simpático, pero no demasiado resuelto. Aunque, pensándolo bien, ¿qué podíamos esperar a juzgar por aquel rickshaw medio destartalado en el que nos metió?
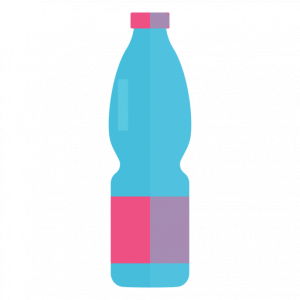
Había estampitas de Krishna junto al espejo retrovisor, un curioso (y poco agradable) aroma a pachuli con azufre y restos de arroz biryani en el asiento trasero. ¡Sorry, sorry!, dijo Mishka, sacando un trapo sucio para “limpiarlo”. Mi amiga y yo nos miramos, mi garganta se secó, pero para cuando pude haber salido a comprar agua ya era demasiado tarde. ¿Existirán traslados privados en India que, al menos, te aseguren una botellita de agua en el asiento?
Tras una hora de atascos, Mishka nos condujo a la agencia para la que trabajaba. No nos lo confirmó, pero sospecho que realmente se perdió en un par de ocasiones dadas las constantes llamadas que realizó y sus consultas a Google Maps. Muertos de calor (eran las 2 de la tarde del mes más caluroso del verano indio), entramos en la oficina a duras penas secando nuestro sudor con la camiseta. En la agencia nos recibió el dueño, un hombre gordinflón llamado Narayan. “Namaste amigos», saludó-. ¿Sabían que mi nombre significa agua en movimiento?”, añadió con una sonrisa. Aquello era una pesadilla: “¡Agua! ¿Sabéis donde podemos comprar agua?”. Pero aquel hombre de nombre fluvial parecía más concentrado en organizarnos un tour por algunos de los monumentos más icónicos de Nuevo Delhi que nos costaría 180 euros. A cada uno. Los pagamos a regañadientes y el propio Mishka se ofreció a llevarnos por algunos de ellos. Pero antes, pasamos por nuestro “hotel”: una pensión de mala muerte, que se vendía como de 3 estrellas, cuyo recepcionista nos recibió con las manos manchadas de ganchitos y en cuya habitación la ducha consistía en un cubo de agua. Vamos, lo mismo que ese hotel de sábanas de seda e hidromasaje del que un día nos habló el ligue de mi amiga.![]()
Por suerte, o eso pensamos en un primer momento, durante un día completo visitamos esa India con la que soñamos: la mezquita de Jama Masjid (a la que llegamos una hora después de la oración por un error de cálculo del taxista-chófer-transfer, eso sí) un Templo del Loto fascinante o el mercado de Chandmi Chowk, uno de los más famosos de la ciudad y al que Mishka parecía especialmente interesado en llegar cuanto antes. Durante dos horas caminamos entre los saris de colores, el aroma flotante de las especias, la artesanía y los niños sonrientes hasta que llegamos a una tienda de sitares, típico instrumento que acompaña los ragas de música clásica india. Fue aquí donde el vendedor, un amigo de Mishka, trató de convencernos durante 45 minutos para comprar un sitar que nunca íbamos a utilizar. Por supuesto, Mishka iba a comisión; deduzco, como compensación al bajo sueldo que le pagaba Narayan.
Tras dos días pasando más tiempo en un rickshaw que visitando una India que se nos resistía entre retrasos y malas gestiones, nos dispusimos a viajar en tren, por nuestra cuenta, hasta la ciudad de Agra, cuna del Taj Mahal. Tras seis horas que podrían haber sido tres en coche privado (opción de la que nos enteramos más tarde), llegamos a la ciudad. Un rickshaw nos recogió en la estación y nos condujo a otra nueva “joya”: un hotel llamado Oasis en el que el recepcionista nos recibió con un «Hola amijos» y un interés, poco disimulado, en la anatomía de mi amiga.
Al día siguiente, el recepcionista llamó a un taxista «de confianza» y desayunamos en la terraza de un bar desde el que nos prometieron ver el Taj Mahal a lo lejos. O, más bien, la aguja de la cúpula… Una decepción acentuada cuando comprobamos cómo otra pareja también contemplaba las vistas con champán desde el balcón de lo que parecía ser un hotel muy distinto al nuestro. Uno más alto, de los que se servían desayunos dignos de un maharajá y cuyas plantas exóticas escondían hasta un pavo real.
Finalmente, nos aproximamos al Taj Mahal, donde numerosos locales se hacían pasar por guías falsos. Los rechazamos a todos, pero por un momento sí llegué a pensar en lo bueno que habría sido tener a un experto oficial que nos transportase a la esencia de aquel mausoleo construido por amor en lugar de una triste descripción de Wikipedia.
Tras cruzar el umbral, nos encontramos frente a aquella famosa cúpula que compensaba todas las incompetencias de nuestra viaje.
La misma que nos recordó que, la próxima vez, quizás sería mejor optar por un coche privado con botella de agua y un balcón con pavos reales.






